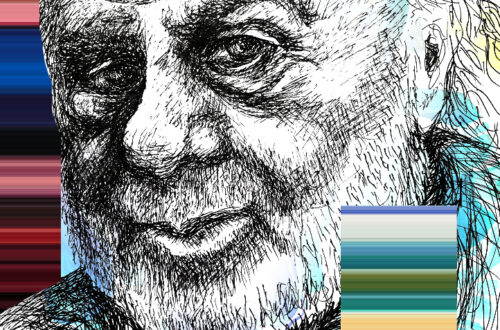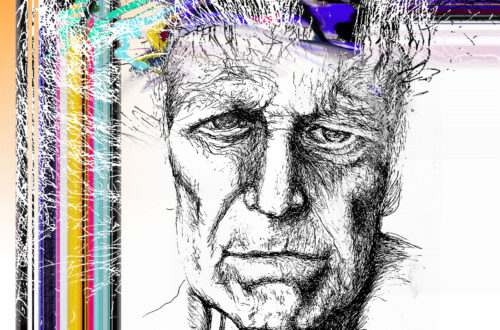— Entrevista a Vanessa Pérez Gordillo —
Manifiestalo. Asanas. Temascal. Té de Ceylán. Xanax. Es tuyo si lo quieres. Bakthi. Congregad@s alrededor de este telar mediático. Sesión a las 17h00. Visualízalo. Meditación en línea. La formación completa empieza con un aporte de 250 euros. En este retiro, abrigados por el fuego del equinoccio, entraremos en contacto con el ser inmaterial. Tres farmacias en cada esquina. Taller de danza. La infusión tiene un gusto a cardamomo. Proyecto colaborativo. La app dejó de funcionar y no acepta más pedidos. 7 de cada 10 ecuatorianos está desempleado. Zoloft. Será tuyo si lo quieres. Solo míralo dentro de ti. Cognitariado del mundo, encadenados cada uno en su cubil, no tenemos nada que perder, y las entregas ya no son necesarias.
Vanessa Pérez Gordillo, filósofa, comunicadora y educadora española, autora de La dictadura del Coaching (Madrid, Akal, 2019), editora de Vocesenlucha, plataforma por la liberación de la imagen. Matriota invirtió la polaridad del flujo y se encontró con Vanessa para conversar sobre su libro, la estafa piramidal del coaching, el mindfulnes, y toda la autoayuda que se disfraza de filosofía.
Rendir para rendirse
Matriota: ¿Es el coaching un instrumento de la funcionalidad y del rendimiento?
Vanessa Pérez Gordillo: Para mí el coaching es una herramienta del sistema neoliberal que contribuye a la construcción de un tipo de subjetividad afín a los intereses del mercado. ¿Qué quiere el neoliberalismo?, personas rentables, sumisas, que se autoexploten y sean felices, o al menos, se autoexploten con una sonrisa. Aparte de esto, no sabría cómo explicar el coaching, porque no se entiende más allá de ser un instrumento de funcionalidad y rendimiento. Son los coaches profesionales quienes hablan de clientes, de conseguir objetivos, de ser más feliz; están nutriendo un modelo de asesoramiento que viene a homogeneizar el camino y dar soluciones que siempre optan por el bienestar y la salvación personal. Ningún coach habla de la estructura social. Ellos “acompañan” al cliente a que auto descubra cuáles son los “paralizadores” que no le permiten prosperar, y en el proceso es posible que éste, el coachee, acabe abandonando a la pareja, cambiando de casa, trabajo o look porque ha sucumbido a la idea de que el secreto del éxito está en uno mismo. Los procesos de coaching no se hacen cargo de una estructura y un tipo de relación social que riega y nutre la semilla de la acumulación, el empobrecimiento y la desigualdad. De modo que sí, es una herramienta al servicio de la ideología de los mercados.
¿Cuál es tu experiencia con el coaching?
Cuando terminé la carrera, trabajé en un centro de crecimiento personal; en realidad, iba a encargarme de los contenidos de la página web porque lo que me gustaba era escribir, pero acabé metida en el embrollo de los crecimientos personales. Tiempo después, el centro donde trabajaba firmó un acuerdo con la Universidad Alcalá de Henares y ofertamos un master de comunicación donde se impartía antropología, historia y filosofía, pero también inteligencia emocional, comunicación no verbal, liderazgo y coaching. Esta temática ofrecida desde la academia fue una novedad y gustó muchísimo. Solo en el primer año la formación completa la cursaron más de cien personas, que son muchísimas si consideramos que el curso tenía un coste de seis mil euros. Estamos hablando de principios de los 2000, lo que significa que a partir de esta fecha la academia le abrió las puertas a la industria del autoconocimiento proveniente de Estados Unidos, y que en Europa llevaba tiempo implementándose en el ámbito empresarial en los departamentos de recursos humanos. Observé que mucha gente de negocios y bien posicionada realizaba los cursos para formarse en gestión de equipos, y conseguir motivar a sus trabajadores para aumentar los rendimientos. Pero también había personas que querían mejorar o encontrar su proyecto de vida. De aquel tiempo a esta parte lo que se llama coaching ha ido perfilándose y acotándose, pero no siempre ha sido así. Por eso digo que forma parte de la corriente de autoconocimiento, autosuperación, crecimiento personal y autoayuda. Soy consciente de que esta afirmación molesta un poco y me llueven críticas por ello. Pero a la vista está que el coaching, igual que cualquier objeto de consumo, ha tenido que encontrar su marca personal.
Esta corriente es muy embriagadora, y genera dependencia. Tuve que distanciarme para “desintoxicarme” y entender su lógica. El coaching pasó del deporte a las empresas. Timothy Gallwey, capitán del equipo de tenis de la Universidad de Harvard ideó un entrenamiento integral para que el cuerpo no fuera frenado por la mente de los deportistas. Este descubrimiento “deportivo” tuvo su aplicación tanto en el ámbito de las humanidades como en el de los negocios, y se fue regando por el mundo en sus diferentes versiones. Y si en Europa arraigó más fuertemente el coaching empresarial, en América Latina lo haría el coaching humanista u ontológico. Pero actualmente ambos forman parte de esa dinámica mundial del empresario de sí o el emprendedurismo que lo que quiere es que nos responsabilicemos 100% del fracaso hasta el punto de ocultarlo y socialicemos el éxito.
El coaching está haciendo mucho daño. Me encantaría decir que en buenas manos esta herramienta serviría para otra cosa, pero creo que no. No obstante, si alguien cree que puede utilizarlo de otra manera podemos conversar. En principio considero que forma parte de todo ese saco cultural generador de unos sentidos comunes afines a una estructura que nos está llevando al desastre, y al colapso. Los índices de sufrimiento mental, depresión, ansiedad, estrés están disparados con la pandemia, pero eso es una información a medias, antes de la Covid-19 ya había mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión e incluso suicidios en población joven. Esto es síntoma de algo. ¿De qué? En el libro intento poner nombre a la angustia, la ansiedad, el vaciamiento, y esa zozobra que sentimos en el pecho, en el estómago, en la cabeza, en el corazón y en las manos, lo llamo “congoja histórica”. Y sospecho que tiene que ver con el silencio aplastante que de manera mayoritaria tenemos ante las injusticias que se viven en el mundo. Un silencio que nos está enfermando, porque ante las injusticias lo saludable es rebelarse. Existe un querer ayudar al otro ante una situación de peligro o injusticia. Esa empatía que caracteriza a la humanidad, la tenemos que nutrir, la tenemos que cuidar porque somos muy frágiles. Estas herramientas que forman parte del pensamiento positivo y la autoayuda, neutralizan, justamente, esa capacidad de empatizar con los dolores y los amores ajenos. No ayudan a construir una sociedad mejor, más bien todo lo contrario pues alimentan el individualismo, y las injusticias, ante el sálvese quien pueda, aumentan. Trabajo precario, dificultad de acceso a la vivienda, aumento de la edad de jubilación, pensiones irrisorias o inexistentes, sueldos que no permiten cubrir las necesidades básicas, privatización de la educación y la sanidad, despojo del campo a favor de las transnacionales, alimentos de mala calidad, persecución y criminalización del pensamiento crítico y la lucha popular, asesinato de los liderazgos sociales, … la lista es enorme.
El “Conócete a ti mismo” ¿es posible, es real?
Gramsci recuerda en su artículo Utopía un texto de Vico donde ofrece una interpretación política del “conócete a ti mismo”. No es Sócrates propiamente, sino Solón quien pone en la palestra la sentencia invitando a los esclavos — a los cuales les hacían pensar que eran animales — a saber, que su naturaleza es la misma que la de los hombres con dinero y poder, y que solo por condición son diferentes. Es una frase que invita a la lucha, develándonos el derecho a la rebeldía. Es un canto a no permitir que nos esclavicen, a proclamar que todos somos iguales. En este sentido conocerse a una misma es posible y real, lo que pasa es que esta frase tan bonita se ha convertido en eslogan de la satisfacción personal y cae en contradicción. No lo digo yo, lo dijo Platón en el libro primero de La República: “buscar la satisfacción personal es una injusticia en sí misma”, pero sólo en esta sociedad es legítimo. No está bien utilizada la frase por parte de todas estas herramientas de autoconocimiento. Una frase revolucionaria no debiera ser utilizada para generar “yoes”, individualismos férreos y enormes, que no son capaces de empatizar con los demás en un sentido amplio.

Este descubrimiento “deportivo” tuvo su aplicación tanto en el ámbito de las humanidades como en el de los negocios, y se fue regando por el mundo en sus diferentes versiones. Y si en Europa arraigó más fuertemente el coaching empresarial, en América Latina lo haría el coaching humanista u ontológico. Pero actualmente ambos forman parte de esa dinámica mundial del empresario de sí o el emprendedurismo que lo que quiere es que nos responsabilicemos 100% del fracaso hasta el punto de ocultarlo y socialicemos el éxito.
¿Salvación o Rebelión?
La imposición de coaching se produce a través de dos procesos: la destrucción del trabajo asalariado por la financiarización de la economía, paralelo a la prédica por el emprendimiento en una economía en desindustrialización. Tal es la precarización que los trabajadores ya no nos percibimos como tales, cada uno de nosotros es un empresario de sí mismo; convencidos de que nada es imposible al chocar con las barreras de lo real, la debacle nos hace recaer en las mismas recetas.
El sistema ha conseguido que sintamos que estamos solos. ¿Para qué? porque la soledad no puede organizarse, solo puede optar por la salvación. ¿Cómo nos salvamos? Una de las maneras es acudir a un asesor. Un asesor que se llama coach porque queda muy profesional. ¿Qué hacen los coaches con el individuo? Le ofrecen un entrenamiento en el que va habituándose a aceptar lo que venga. Nótese que decimos entrenamiento y no enseñanza. Este sistema ha conseguido debilitar, desmadejar el tejido comunitario, hasta hacernos olvidar que pertenecemos a la comunidad. Ya no nos sentimos parte de la clase obrera o trabajadora, porque se han encargado de que la denostemos. Cuando uno se reconoce como trabajador hace piña, se organiza y se vincula a otras y otros trabajadores, constituyen una asociación, forman un sindicato y luchan por sus derechos y su dignidad. En Europa, ya con la llegada del famoso Estado de bienestar esto se fue diluyendo, nos individualizamos, creímos que los derechos ya eran nuestros y que no teníamos que luchar por ellos, que la lucha en todo caso tenía que llevarla a cabo quienes estuvieran en peor situación. Luego llegó el neoliberalismo y todo lo que ya conocemos con la agresión brutal al mundo del trabajo y las formas históricas de lucha y organización ligadas al capitalismo productivo. Hoy, aún a pesar de las condiciones de precariedad laboral consecuencia de décadas de implementación de medidas neoliberales, uno ya no se siente obrero ni se siente precarizado. Hay un discurso salvífico que retumba sin cesar: si te esfuerzas lo suficiente lo conseguirás; vamos, ¡tú sí puedes!; confía en ti; etc. Este discurso forma parte de una industria cultural y el coaching ayuda a posicionarlo. También el tan de moda mindfulness, y el crecimiento personal en general. Son todas estas frasecitas de “hoy puede ser un buen día” que vemos hasta en las tazas de café. Es un discurso que, aunque no entendamos su propósito, construye un sentido común que da forma a nuestro mundo. Desde la estética de los escaparates, la publicidad, pasando por los libros que leemos, las redes sociales, hasta llegar a los alimentos que consumimos. Ahora te haces una infusión y en el sobre encuentras una cita motivacional. Estos mensajes concretos tienen un metamensaje que nos cuelan de modo subliminal para conseguir que creamos que las cosas dependen de nosotros mismos, y no del tejido común en el que te vinculas, organizas y participas. ¿Qué hubiera pasado con esas cientos de familias de la población de Santiago de Chile si no se hubieran organizado en Ukamau? ¿Hubieran conseguido un predio en el que construir sus casas en la zona centro de la ciudad de Santiago de Chile? Eso en ninguna parte del mundo es posible sin organización.
Todavía no dimensionamos el peligro de que esta industria se haya introducido en la educación. Desde las primeras edades las futuras generaciones son presas de la salvación. A nuestras niñas y niños los están entrenando para que al llegar al puesto de trabajo se auto exploten felizmente bajo la dinámica del “tú sí puedes”, que además encierra el despótico sentimiento de culpa. Si no puedes la culpa es tuya, y en tu mano está identificar por qué y abrirte al cambio. Visita a tu coach de confianza y resuelve la anomalía.
La utilización de herramientas del budismo zen, del hinduismo brahmánico, del cristianismo aplicadas al campo de la empresa, hacen indistinguible la manipulación. ¿Cuál es la diferencia entre entrenamiento y enseñanza?
En la segunda parte del libro hay un punto que titulé “Inteligentes, emocionales, auténticos y aburridos” en el que se trata de mostrar cómo el coaching se sirve de muchas de las investigaciones de la psicología, y cómo además la psicología se ha predispuesto para favorecer la práctica del coaching más allá del ámbito empresarial utilizando variantes nuevas entre las cuales está el sentimiento de transcendencia que tenemos la humanidad en tanto que “humana demasiado humana”. En ese apartado realicé un ejercicio de diferenciar entrenamiento de enseñanza. La enseñanza de pensar por sí mismo y el entrenamiento de aprender por sí solo que nos imponen las nuevas políticas educativas de manera global. Es un intento de advertir que tenemos que ser sensibles a la domesticación en un mundo que se esfuerza diariamente por “enseñarnos” a gestionar emociones. Este enseñarnos hay que leerlo como entrenamiento, porque lo que hace el sistema es entrenarnos a gestionar emociones con la finalidad que apuntamos al principio de la entrevista, tolerar el abuso y autoexplotarnos con una sonrisa. Lo cierto es que en este lío de sociedad en el que habitamos tenemos que identificar algunas cosas, y saber si estamos aprendiendo o si estamos siendo domesticados. Cuando aprendemos somos capaces de interiorizar el conocimiento y utilizarlo en pos de una vida digna con todo lo que eso conlleva, la rebelión ante la injusticia. Estamos siendo domesticados cuando no tenemos los instrumentos necesarios para argumentar, ni defender nuestra posición, cuando se anula el pensamiento crítico y nos inhabilitan para hacer piña con otros y otras. Entonces el instinto primario de supervivencia se desata y optamos por la salvación. Este proceso de domesticación — o el entrenamiento de aprender por sí solos — está bien nutrido y cuenta con herramientas variopintas que resuenan en nuestro interior y muchas veces nos atrapan como es el caso de las herramientas por las que me preguntas. No soy especialista en ellas, aconsejaría leer al filósofo y mistagogo mexicano Elías González Gómez que trata de manera clara y profunda la relación entre lo que podemos llamar mística o sentimiento religioso y las luchas sociales.
Los espacios que deberían neutralizar al coaching, como la universidad pública o la salud pública, también fueron arrasados por los coaches. ¿Cómo volverlos habitables de nuevo?
Mucho me temo que va a ser difícil, los directores que llevan esos espacios han acogido con los brazos abiertos este tipo de formaciones, no solamente el coaching, también la inteligencia emocional y diversas terapias, que permiten la confusión de un sentimiento muy humano que nos lleva a hacernos preguntas, dudar, tener momentos mejores y peores, etc. con otras corrientes tipo new age donde un grupo de personas se encuentra para cooperar o meditar dependiendo del perfil de estas. La cuestión es que, en esos espacios que deberían cuidar nuestra educación y salud para evitar que acabemos convertidos en mecanismos deprimidos al servicio del capital, se mezcla y confunde todo. Hay un montón de profes que quieren ser formados como coach; mientras asesoran al alumnado, estos no les dificultan la tarea de dar clase. El reality show se prolonga de la televisión a la escuela. Y algo parecido pasa también en los hospitales, donde desde hace tiempo el sector sanitario está siendo formado en cursos de inteligencia emocional, liderazgo, coaching… Creo que deberíamos recuperar esos espacios para la vida digna, para el buen vivir como dicen ustedes. No sé cómo se hace, pero un buen comienzo es organizarse y nutrir el conocimiento. Cuando una sale a la calle a luchar o se organiza en un sindicato de clase, en una asamblea barrial o hace parte de un movimiento barrial de alguna manera busca construir un nosotros y deja de cebar al yo. Hay que recuperar la comunidad, y tenemos ejemplos vivos de resistencias y procesos organizados que no han olvidado el nosotros, hacia allí tenemos que mirar.
La hipertecnologización de las grandes corporaciones no oculta su finalidad de sustituir a la política. El coaching es solo el principio de su ofensiva. Entonces, ¿cómo encender la calle?
En Europa, uno de los modos de combatir al fantasma del comunismo fue implementar la sociedad del bienestar. La gente empezó a conseguir cosas por las que ya no tenía que luchar. Y aunque una minoría siguió luchando, las herramientas de lucha digamos se fueron acartonando y adaptando al sistema. La generación de mis padres fue la generación estrella en mi país, una generación que, si bien es cierto trabajó muchísimo, en rarísimas ocasiones salió a la calle. Esa generación ha podido comprar una casa y algunos hasta ahorrar para una segunda residencia en la playa; hoy tienen su pensión que más menos — cada vez menos — les permite mantener el modo de vida que tenían. Mi generación eso no puede ni soñarlo. Nosotros nos hipotecamos hasta los 70 años y está por ver qué pasará con las pensiones. El sistema público hoy se desmorona. La desintegración del estado de bienestar pasó sin haber clamado al cielo debido a todo un periodo de despolitización del que fuimos presas. Salimos a la calle tarde y pocas. Posiblemente muchas personas habríamos perdido la vida como la perdieron nuestros antecesores, y ocurre hoy en el Sur global — veamos el caso de Colombia o Chile — luchando en favor de ese ideal de una sociedad diferente, justa, respirable. En Europa no se hizo, se aceptó lo que vino, y hoy somos el reflejo de eso: la implementación del individualismo. Un individualismo que se engruesa con la hipertecnologización de la vida en general, y la polis donde se producía el encuentro — y desencuentro — es sustituida por un lugar donde reina el éter. La tecnología ha suplantado a la vida y la comunicación se ha hecho añicos porque la relación es humano—máquina. Una relación que impone de manera implícita la prohibición del intercambio a la vez que genera una falsa sensación de participación.
Quienes habitamos la tierra sentimos de manera acusada esa insatisfacción de la que hablaba al principio, ese vacío, esa congoja. El capitalismo desde su nacimiento lleva despojando a los pueblos de sus riquezas e identidades. Pero aún a pesar del expolio los pueblos conservan algo, que cada cual le ponga el nombre que quiera, yo lo llamo Humanidad. Y ese algo ahora es lo que está en peligro. Y no es un peligro superfluo, porque sin ese algo no podremos rebelarnos contra las injusticias. Sin ese algo solo podremos salvarnos individualmente, que es lo que quieren las grandes corporaciones.
Entonces podemos encender la calle, miles de personas neutralizadas para la rebeldía que sin embargo quieren salvarse ¿adónde nos lleva eso? Quizás a equivocar la lucha. La calle tiene que construir comunidad, tejido organizativo, tiene que tejer esa Humanidad en peligro de extinción. Debemos entender que nadie se va a salvar solo si no nos salvamos todas. Por eso la invitación a sospechar de una sociedad que abraza el discurso de la autosuperación para hacernos digerir el malestar. Porque eso va a destrozar nuestro aparato excretor. La digestión del actual nivel de injusticia es insostenible e insoportable.
La vulgata libertaria usa a los coaches para encubrir que se le ha expropiado a la gente su derecho al trabajo, no poder vivir de su profesión, o ejercerla en la precariedad, es la violencia que el capital financiero quiere ocultar ¿Cómo poner en escena esto otra vez?
El otro día escuché en la radio a una mujer que había tenido que cerrar su negocio durante la pandemia y que estaba pensando llevar a cabo otro emprendimiento que nada tenía que ver con su formación. Hablaba de superar el fracaso y de no dejarse vencer por las circunstancias, que tenía que sacar su creatividad y adaptarse a los nuevos tiempos. Lo que hace esta mujer es muy digno, adaptarse a tiempos de crisis para sobrevivir, sin embargo, esconde una trampa, ya que anima a la audiencia a seguir adelante ante un sistema fallido. Nos invita a reinventarnos. Este discurso que nace de la sobrevivencia se vende como autosuficiencia y alimenta los sentidos comunes, y como apuntáis encubre una violencia sistémica.
Creo que estamos en peligro de extinción, pero no materialmente. La belleza de ser humano radica en la capacidad de hacer de sí algo mejor de lo que hace de él un sistema que explota y expolia. Cuando perdemos el derecho al trabajo, a la profesión, a la estabilidad laboral y nos adaptamos a los nuevos tiempos, mutamos en una especie de fábrica competitiva de todos contra todos, pero el discurso hegemónico habla de colaboración, cooperación, gran familia, emprendimiento. Hay que atreverse a sospechar de ese discurso, y poner en escena cosas tales como que cuando se entra en el juego del emprendedurismo perdemos el derecho colectivo al trabajo, a la profesión, a la estabilidad laboral, a la vida plena. Y una vez perdidos estos derechos ¿cómo volver a tenerlos?
También hay que dejar de competir, y para eso necesitamos otro sistema educativo. Tenemos que revisar como padres y madres la forma en la que nos relacionamos con nuestras hijas e hijos. Interrogar a una sociedad cada día más tecnologizada. ¡Salgamos de la burbuja y miremos fuera!, a la otredad, abandonemos el paraíso del yo, porque todo parece indicar que el infierno de los otros al que se refería Sartre es en realidad divino.

Este sistema ha conseguido debilitar, desmadejar el tejido comunitario, hasta hacernos olvidar que pertenecemos a la comunidad. Ya no nos sentimos parte de la clase obrera o trabajadora, porque se han encargado de que la denostemos. Cuando uno se reconoce como trabajador hace piña, se organiza y se vincula a otras y otros trabajadores, constituyen una asociación, forman un sindicato y luchan por sus derechos y su dignidad.
¿Es el coaching un dispositivo de despolitización colectiva del mercado de identidades del capitalismo?
Claro, pero no solo el coaching. El coaching es una opción más al servicio de un consumidor insaciable. Una opción bien publicitada en un mercado diseñado para perpetuar el ciclo consumista, pues la ingente oferta hace que la acción de consumir no se agote en la obtención de la mercancía, sino que la rebase. Es decir, la mercancía no nos satisface y tenemos que volver a consumir, y así sucesivamente, alimentando una dinámica que la medicina llama adicción. La adicción debilita la voluntad y sin voluntad no hay pensamiento crítico. Como expresó Aristóteles, cuando decidimos algo desde la claridad después de valorar pros y contras, tenemos que aplicar la voluntad, porque sin voluntad al día siguiente es posible que pienses otra cosa y cambies de opción, una y otra vez, sin conseguir construir pensamiento ni articular los conocimientos.
No debe extrañarnos que el capitalismo haya cosificado, como tantas otras cosas, el tema de las identidades y lo haya convertido en negocio o en formas de lucha fragmentadas, desprovistas de contenido de clase. Eso da mucho juego, cabe destacar la trampa de la diversidad como lo llama Daniel Bernabé, una forma subliminal de evitar el estallido, que además ejerce la dominación. Porque en una sociedad donde la voluntad está hecha polvo, caminamos sin horizonte, estamos como huecos, vaciados y cuando tomamos conciencia de ello, recurrir al modelo de asesoramiento, que es lo que tenemos más a mano, no nos salva, sino que nos condena colectivamente ya que nos entrena para abrazar la lógica de la autoexplotación feliz — de la que ya hemos hablado — donde no queda tiempo para mirar la otredad, y menos para un discurso político que trascienda la opinión hegemónica y construya política en el ágora, es decir, en ese espacio público donde exista la posibilidad de encontrarnos, conversar y construir juntos una realidad que no necesite condenar a una gran parte de la población a la miseria. Y si antes de la pandemia era difícil construir otros horizontes, estamos viendo que después de ella va a serlo mucho más, porque con la digitalización se han fortalecido todos los dispositivos a favor del bloque hegemónico.
Está muy bien pensado todo, son muchas herramientas al servicio de una estructura que se está expandiendo constantemente, las 24 horas del día, los 365 días del año para seguir acaparando riqueza en un momento de crisis sistémica que evidencia que ésta es limitada.
¿A qué coaches o agrupaciones estudiaste para tu libro?
Me interesé mucho por encontrar acuerdos sobre el nacimiento o la práctica del coaching. Tras revisar varios manuales observé que coincidían en líneas generales, y diferían en otros aspectos. Timothy Gallwey, John Whitmore siempre aparecen, son padres. Otros nombres por los que pasé fueron Robert Dilts, Lidia Muradep, Miguel Ángel León, Vega Karen, Enrique Jurado, Vikki Brock. Estos últimos me impactaron. Jurado con un título que habla por sí mismo Quiero darte coaching, la mejor profesión del siglo XXI y Brock con un libro de consulta sobre la historia del coaching que concluye que el futuro es que el coaching sea cultura global. No me centré en ninguna agrupación porque en el libro no trato de analizar en profundidad las diferentes tendencias, sino advertir para qué se utiliza esa herramienta en un mundo que se va al carajo.
Advertí también que se habían habilitado una serie de instituciones para avalar la “profesión” del siglo y certificar al coach, como la Federación Internacional de Coaching (ICF) y su Master de Certificado en Coach (MCC) que avala al buen coach. O las diferentes asociaciones regadas por los cinco continentes que dan un certificado oficial de la formación sin el cual ejercer de coach puede traer problemas. ASESCO en España, la Société Française de Coaching en Francia, etc. Empresas que cuidan de que el coaching sea reconocido y extienda su credibilidad por el planeta, denunciando prácticas equívocas y falsos profesionales, que además establecen alianzas con la psicología. En España, el Consejo General de Psicología (COP) ya ha reconocido el coaching como una herramienta que confiere valor diferencial a aquellos psicólogos que tengan dicho certificado. Un vínculo facilitado por las teorías del psicólogo estadounidense Martin Seligman, pionero de la psicología positiva a quien también estudié para este trabajo. Pero sin duda este libro bebe de la formación de aquellos años de mi vida en los que formé parte de esta corriente. Una corriente que además de nutrir el individualismo propio de la ideología neoliberal, como hemos dicho, se está forrando a costa de impartir cursos que certifican la profesionalidad en el arte de ser coach.
¿Qué es Vocesenlucha?
Vocesenlucha es un espacio de comunicación popular que encontró su nombre en Santiago de Chile en el 2015. Se nutre de un caminar desde América Latina y el Caribe en convivencia con procesos de la región. Lo construyen y lo articulan voces que están en lucha por la dignidad y la justicia social de ahí el nombre. Voces del campo y la ciudad, de la academia, estudiantes, pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados como los NATs, voces pobladoras, comuneras, memorialistas… Nosotros articulamos ese espacio, un espacio que estaría vacío sin todas ellas, y que después de siete años es también una especie de baúl donde se pueden encontrar rebeldías que contagian pensamiento crítico. Creemos en la comunicación como herramienta para fortalecer procesos y horizontes, para tejer y articular ese otro mundo posible.