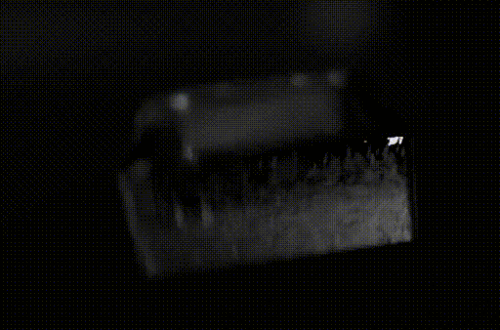Camina de prisa por los pasillos para que ese olor a cloaca y a tortilla, a sudor y fritanga del Metro Pino Suárez, no le dé arcadas en el estómago vacío. Maximiliano lo está esperando frente a la pirámide de Ehecatl, en una de las columnas. Lleva el traje negro y la corbata a rayas de sus fotografías, a Ramiro le habría gustado lucir así de atildado; el cabello engominado, el bigote reluciente. Maximiliano lo mira de su cara a sus zapatos con una mueca.
— Vamos a Churubusco. Ahí están los galeones, — ordenó Maximiliano. Caminan hombro a hombro sin mirarse.
Hacía calor, la gente pasaba entre empujones, alguno le dio un pisotón, Maximiliano maldijo entre dientes, se adelantó hacia las escaleras eléctricas, mientras bajan, se voltea y le dice:
— A ver Ramiro, ¿cuánto ganas?
Metió la mano al bolsillo, la sacó llena de arena, se fue regando sin parar por las escaleras eléctricas, metiéndose a los zapatos de los que estaban alrededor; la arena cubre las escaleras, crujen y se traban. Finge no escuchar los gritos, el vozarrón de Maximiliano retumba en sus oídos.
Al llegar al andén no lo ve por ningún lado. Ramiro siente un jalón a sus jeans, alguien se aferra a su piernas; al bajar la cabeza, se encuentra a un Maximiliano de seis años, con los ojos aterrados. Ahora que no le llega a la cintura, Maximiliano tiembla y chorrea de sudor, arrastra la ropa que le queda demasiado grande, trae sucias las bastas del pantalón y los puños del traje. Ramiro se hinca para arremangárselos, lo amarca para alejarlo del andén. Cuando el tren llega, la aglomeración se aplasta antes de que las puertas se abran, Maximiliano llora mordiéndose los labios. A pesar de la pesadez del aire, se quedan esperando sin decirse nada.
***
Cada vez que trato de salir me hundo en un lodo espeso, nado con dificultad, rodeado de una película que al brillar se me adhiere con cada brazada, parece endurecerse. El aire es pedregoso, deja una flema que arde en mi garganta y pesa en mis pulmones. Hace frío, voy de un borde a otro, mis manos se resbalan en paredes rasposas, son tan altas, parecen no tener fin. Trato de aferrarme, de trepar, cuando estoy a punto de salir; lo que creía una ola es una serpiente que aprisiona mi pierna, me sacude, me lanza contra la pared. Se sumerge lentamente, sabe que tengo un brazo roto…
***
— La laptop que llevas en la mochila tiene la pantalla rota y a veces no se prende, — dice Maximiliano, otra vez erguido, se había afeitado al tacto como cada mañana, moldeándose el bigote — . Te desgastas inútilmente solo para que te rechacen. Vives escondido como una rata. Estás envejeciendo y no tienes ni para un par de zapatos.
Apretujados cerca de la puerta del vagón, Maximliano vociferaba casi en su oído, se resbalaba del tubo. Cuando el vagón chirriaba al frenar, se chocaba contra él; le preguntaba cuánto faltaba para llegar. En la estación Chabacano el vagón se empezó a vaciar. Ramiro se sentó. Maximiliano se quedó arrimado al tubo frente a él.
— Ningún nieto mío se mete a la pelea para que lo arrastren. Mejor enséñame lo que estás haciendo,— le dijo sin ver el asiento vacío que tenía delante. Parecían de la misma edad, pero Maximiliano era más alto. Si alguien tenía que dirigirse a uno de los dos, le hablaba a Maximiliano por su desenvoltura.
Iba a sacar de su mochila las traducciones que tenía que entregar. Maximiliano amagó con irse al fondo del vagón.
— No, eso no me interesa. Quiero que me muestres lo que vos estás haciendo.
Sacó un libro delgado, en cuanto lo abrió para leérselo en voz alta, las páginas cambiaban de color, Maximiliano se sentó en sus piernas, saltaba, repetía pasajes musitando, luego a gritos y reía; volteaba las páginas, las arrancaba, las mordía, las lanzaba por la ventana del vagón, salían volando en llamas por la calzada de Tlalpan.
Cuando iban a bajar en la estación General Anaya, Maximiliano salió corriendo con el libro. Ramiro trató de seguirlo, pero lo perdió de vista en el puente peatonal. Maximiliano iba arriba de la escalera eléctrica, asustado, dejando pasar a la gente. Al salir, Maximiliano lo esperaba en la calzada, quiso tomarle de la mano, pero Ramiro se hincó para arremangarle la ropa, no sabía cómo acomodarse ese terno que le gustaba tanto, pero que otra vez era muy grande para un niño.
— Ramiro, me olvidé las cajas —, lo tomó de la mano, pero Maximiliano no se quiso mover — . Mejor regresémonos.
El sol pegaba en la coronilla. Un camión Scania con vacas bufando pasó frente a ellos, tiznándoles las mejillas. Por la vereda cuarteada corren chorros sanguinolentos, la gente camina abigarrada. Frente a la entrada del Mercado del Camal, Maximiliano le ruega que no camine tan rápido. Tenía prisa y empezó a zarandearlo, pesaba demasiado para ser tan pequeño. Alguien bajó gritando: ¡La carcelera! Los toldos de los puestos de verduras se caen uno sobre otro, costales y cajas destripados se van rodando. El mismo escalofrío los recorre a los dos, busca la mano de Maximiliano, pero ya no está. La camioneta naranja baja a toda velocidad por la Av. Gualberto Pérez, Ramiro se queda paralizado mientras corren a su alrededor. Entre las tenazas de la humareda alguien cae frente a él, en la garganta lleva una piedra atravesada…
(En memoria de César Maximiliano Vásconez Unda, 1927–2021)