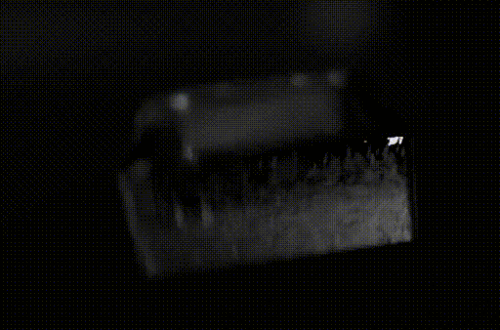— ¿Qué? Bermúdez se va de cónsul a Austin ¿Y vos? — Carolina hablaba sin dejar de teclear en su celular. Detrás del sillón donde estaba sentada, los anillos de la Av. Simón Bolívar se enroscan en el ventanal, la lluvia vuelve borrosos a los cuellos cortados de los edificios de la González Suárez, aún en llamas.
— Guardé respaldos de todo: los audios, las carpetas de Excel. Si me tocan tengo con qué responder — dijo Ana.
— Te van a caer tantos juicios que respirar te va a salir carísimo —, Carolina no levantaba la mirada de la pantalla de su teléfono —. No sé para qué viniste. Tendrías que estar con tu abogado —. Tomó los cigarrillos de la mesa que tenía enfrente, encendió uno, sin ofrecérselo a Ana, que se acercó creyendo que también fumaría. Carolina exhaló el humo con lentitud, cubriéndose el rostro.
— Por eso no te dura ningún novio. Te va a tocar largarte — le dijo Carolina —. ¿Tienes ahorros? Puedes ser mesera y estudiar de noche, cambiar de acento y dar clases de yoga, para escort te va a tocar quitarte precio, aunque ganarías más. Si tienes buen estómago podrías encontrar a alguien de setenta para arriba, que no le importe lo hecha mierda que estás.
— ¿Hace cuánto que Raúl se va a Guayaquil con tu asesora estrella? — le contestó Ana. Carolina le clavó la mirada, un escalofrío bajó por la espalda de Ana.
— Solo te falta escribir poesía erótica — dijo Carolina —. Rifas, eso es lo único que podrán hacer vos y tus amigos. Primer premio: un paseo en dron. Anda con el Rómulo, siempre tiene boletos para vender. O hacer talleres para tecnócratas: “Entre la verdad y el poder: los significantes en la disputa regional”. Ustedes le llaman ideología a la fachada de su sistema de negocios. Estás más muerta que el rock nacional.
Cuando Ana llegó al complejo del Ministerio, no estaba el guardia de siempre, un cabo del ejército con el arma al hombro le preguntó qué quería, la hizo estacionarse a un lado de la entrada para que no obstruya el portón. Varios autos con placas oficiales entraron antes, esperó casi cuarenta y cinco minutos. No era la primera vez que venía, hoy había oficiales vestidos de civil cruzando de prisa. Los drones aterrizan en el patio de atrás de la casona frente a la que se estacionó.
Carolina se levantó del sillón, fue hacia el ventanal. De espaldas a Ana, se quedó mirando la bajada a Cumbayá, ese intestino ulcerado. Al fondo, los cuellos cortados de la González Suárez, humeantes.
— Pensé que podría ser parte de tu… — dijo Ana.
— Nunca te tendría en mi equipo de trabajo — la interrumpió Carolina —. Tienes buen inglés, lastima, los posgrados no blanquean la piel. Además, si tu nombre suena es por las lacras de tus jefes.
— Cuando pierdan por estúpidos y miserables, — dijo Ana — van a estar presos antes del próximo carnaval.
— No van a perder, su patrón se dejó comprar, — la interrumpió Carolina — firmó un armisticio con sus socios de siempre. No tienen retaguardia donde enrocar y todavía no se dan cuenta. Pobrecitos, se van a cagar de hambre y se van a suicidar. Tengo videos de todos: del Rómulo chupándosela a una trans en la oficina, del Luís pegándole a la hijita de su novia y a ella también, de la María Augusta recibiendo sobres del Banco Global.
— Te podría ayudar con lo del robo a Garmendia, armar algo sobre lo de las Cumbres, un evento con la redacción de El Financiero — propuso Ana.
— ¿Los que se metieron a la casa de Garmendia y se llevaron una estatua ceremonial? Ellos no lo mataron, él mismísimo Rodrigo Garmendia inició el incendio, estaba muy enfermo, escuchaba voces — respondió Carolina —. Sabía que atacarían el campus de Las Cumbres, me sorprendió que lo hayan destruido en vez de ocuparlo, valoran mucho sus puestos de avanzada en el sur. Sé a dónde van a ir, quemaron El Financiero, pero están muertos. Es más, ya la tenemos a ella, capturada por sus propios lugartenientes. El catecismo para esclavos de los valles y los nostálgicos del latifundio gritan para que se la entreguemos.
— Eres una sucia — dijo Ana.
— Solo te van a seguir tus deudas — contestó Carolina.
— El próximo que venga será un títere y un parásito. Pero yo no trabajo para este pueblo blandengue — dijo Carolina, volteó a mirar hacia el ventanal, las llamas se elevan, otra torre se cuartea y cae —. De hecho, nunca estuve aquí.
Carolina volvió al sillón. Sin mirar a Ana, se sirvió otro trago. Del centro de la mesa abrió una caja de taracea, sacó un pequeño camafeo. Lo abrió, aspiró dos veces, lo volvió a guardar. En la oscuridad, se limpió la nariz y los labios.
— Te voy a dar con el cable de la plancha, — dijo Carolina — . Y con la plancha también.
***
La lluvia ruge sobre el capot, Ana acelera por la Ruta Viva: “¡Maldita cabrona, que hija de mil putas!”, llora, le da manotazos al volante. Antes de que el tráiler invada el carril, embistiendo el auto de Ana, el dron que sobrevolaba apagó su cámara.