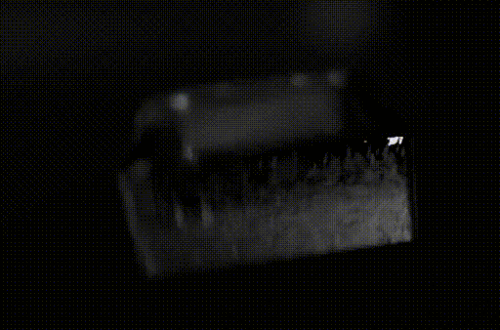“Luz que no se derrama, ya diamante, fija
en la rotación del mediodía, sol que no se consume ni se enfría
de cenizas y llama equidistante.”
Octavio Paz, “Bajo tu clara sombra”, Primer día, 1935, Sonetos.
Un par de pies equilibraban el paso entre el sueño y la vigilia. Los nudillos les hacían el quite a las lagañas, sus sienes pulsaban con la piel de gallina en el raudo desdibujo por los corredores. Tras sus párpados brotaban versos recordados, adelante, el piloto automático entre el cepillo de dientes y el apuro por llegar a otra parte. Casi en el umbral de la salida, un acorde la sorprendió por la espalda con sabor desconocido, con temperatura tardía imantaba el verso colándose por las comisuras hasta abrazar el latido. Ahí estaba a golpe de pálpito, vestida y lista con su traje interválico frente al océano de rostros; el mix era urbano.
7 am venía yo, matando el mañanero en la caja de fósforos para las chicharras, el viento rompía de frente la nariz. Exhalé el humo, me interné en fade-in por los tejados para atravesar las calles. Entonces no sabía que sabía o que había partido incluso. Al cabo de una hora, al llegar, colgué mi abrigo en el ropero; entré de último. Casi todo era obvio: el plug de la guitarra o el parche en el redoble, mis dos amigos afinaban y conectaban todo; no se reflexiona a menudo sobre “el como siempre” de los días, de fondo los ventanales del séptimo piso. Tras los abrigos colgados en el viejo mueble de la entrada, diez minutos más tarde, un trio con mandato de quinteto envolvía los espacios con un campo límbico, como un tablero de espiritismo para evocar los sentidos en una burbuja con el antídoto en el núcleo; el latido para salvarnos del descerebre monetario. Ensayo; “¿deja vu?”, pensé mirando las luces rojas del on de los amplis sobre la alfombra. Afuera, las calles inundadas impedían casi todo acceso, no paraba de llover, — es por el huracán que azota las costas del Ande, toda la región se verá afectada —, decían los noticieros desde la mañana. Después de unas horas, una ola de frío abrazaba el clima con la neblina a medio día. Solo el hambre rompió el embelesamiento sonoro; la telepatía estomacal nos llevó en busca del almuerzo. No me acuerdo que comimos, o dónde, solo que el vacío en el estómago nos llevó a retomar los tejados para trasladarnos en busca de comida. En el transcurso de regreso, el caos estalló, el fuego cruzado nos obligó a escondernos en un zaguán cerca de la Catedral, ahí permanecimos guarnecidos un par de horas, al caer la tarde regresamos con sigilo retomando las azoteas, miré hacia abajo, las calles seguían inundadas con atmósfera de aparente abandono, las luces del alumbrado ya se habían encendido, hacían brillar los casquillos de bala desperdigados bajo el agua como luceros del ahogo. Al llegar abrimos los cerrojos de las verjas victorianas del ventanal por donde salimos. Entramos estilados, goteando el remojo del susto; pura adrenalina impregnada de agua.
—¡Con cuidado o nos vamos a electrocutar al encender los equipos!, yo me cambio aquí, dijo ÷¬ y se paró en una butaca cerca de la consola de mezcla. Ø y yo dimos saltos de rayuela evitando mojar el piso, de brinco en brinco alcanzamos el pasillo posterior cerca del baño, tratábamos de secarnos el cuerpo con unas toallas viejas cuando la vimos, ahí adentro, acostada entre el piso y la pared del pasillo, al lado del diván de cuero que la abuela de ø le regaló semanas atrás. Mientras me secaba, su mirada atravesó como un bisturí el roce de la toalla sobre mi pelo hasta paralizarme, Ø estupefacto regresó su mirada sobre mí, nos miramos, la miramos.
–¡Apúrense, ya estoy listo!, gritó ÷¬ desde la sala. Parados como estalactitas frente a ella, no respondimos, sus ojos negros seguían clavados sobre nosotros. El charco de agua que goteaba de su traje, reflejaba la luz lateral que entraba por la ventana, su silueta tonificada contrastaba en el reflejo a contraluz. Quise hablar, pero no pude, con su mano abierta hacía adelante en signo de espera, nos tenía en tácita pausa, prolongando los segundos en minutos. Logró sentarse, mientras tanto, con la otra mano digitaba un dispositivo en su talón, no se podía distinguir si estaba impregnado en la piel, o en su traje, por momentos parecían lo mismo. “¿Un tatuaje digital?”, pensé. Con sus dedos presionaba patrones de colores, su destello en el piso se desdibuja en ondas expansivas, mirarlo, era como ver una piedra rebotar en el agua, pensarlo, era como cuando dudas del nombre de un viejo conocido de la primaria al encontrarlo de improviso, su imagen en la punta de la lengua. Me restregué los ojos, sonaron los celulares de Ø y el mío a la vez. Las pantallas estaban abarrotadas de signos, traté de descifrarlos sin éxito, enseguida las formas digitales se reconfiguraron tenuemente en tres palabras: “circuitos de solenoide”. Ø y yo nos miramos desconcertados, la regresamos a ver, nos señaló con su mano alargada y cobriza la refrigeradora que estaba arrumada en el fondo del pasillo. Alcanzamos unos destornilladores del cajón de un mueble viejo, abrimos la carcasa posterior, extrajimos la bobina y se la dimos. Desenrolló el filamento de solenoide y lo tejió rápidamente en un esquema de nudos escalonados alrededor del dispositivo cutáneo, enseguida los nudos formaron un ángulo constante, dando forma a una hélice que activó un campo magnético estable; vibraron nuestros celulares otra vez, de fondo había un ruido blanco en los amplis de la sala.
Fuimos a la sala para ver que sucedía, ÷¬ estaba acostado en la alfombra boca abajo, nos hizo señas para tirarnos al piso, afuera los granaderos peinaban las calles en brigadas con enormes linternas, sonaban megáfonos y motores, un par de drones titilantes nos espiaban por las ventanas.
Había estática por todas partes, no entendí nada. El torrente era uno solo, ni palabras, ni distancias, ni boca para hablar, ni ojos para ver, ni cuerpo para contar, solo ese remolino sin transcurso de los colores del absoluto acariciando el principio de las palabras, el antecedente del mí, del ti, ese ahí donde el miedo aún no ha nacido ni el particular dilema del soma.
7 am, voy atrasado al ensayo, no le hago caso a mi recordatorio de Siri, exhalo la última calada de una chicharra, el humo corta la neblina, tengo en la cabeza los primeros versos de la letra del tema para hoy:
“Misma fauna soy sin aliento voy, lame el resplandor de tu rotación…”
Me interno en fade-in por los tejados, la ciudad está inundada, entra un mensaje a mi celular de un número restringido:
—El campo mórfico está activado. Al llegar, leo el mensaje.
—¿Qué?, respondo. Sigue vibrando cada 20 minutos mi recordatorio de Siri sin fecha, lo abro:
“Flagelo de Miel, no es el comienzo, Flagelo de Miel ya viene el amanecer”.
Al entrar, cuelgo mi abrigo en el ropero; entro de último, casi todo es obvio: el plug de la guitarra o el parche en el redoble, mis dos colegas afinando y conectando todo; no se reflexiona a menudo sobre “el como siempre” de los días, de fondo los ventanales del séptimo piso.