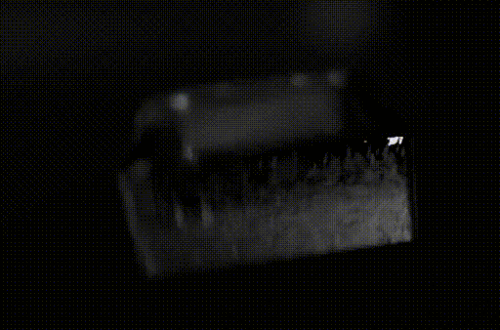Las vasijas crujían bajo tus botas. Al saltar sobre las tumbas, un puñetazo te dejó entre los montículos. Fumando en un descampado, él mismo te enderezó la nariz. “Eres repugnante, no sabes excavar. Los comuneros estaban planeando lincharte y yo en unírmeles”. Se llamaba Erick, lo querías para ti. “Olvídate de los canadienses y vente conmigo, le propusiste al salir de San Lorenzo, “en poco tiempo pagas tus deudas y nos vamos de viaje”.
“Las piezas más pequeñas son las más importantes, un cincel corto y la brocha, nada más”, Erick sabía cuándo estabas distraído y fingías escuchar. Su cuchillo clavado en tu morral, pero nadie te tuvo tanta paciencia. Encendía el fuego en el campamento, hacía los planos, hablaba con la gente. Sabía dónde se hacían las ceremonias. Aprendió sobre las plantas, tocaba el churo, limpiaba y clasificaba las figuras. Bajo la lluvia, el lodo se burlaba del pico y la pala, tu flojeabas y les gritabas a los peones. Uno de ellos te encaró y te persiguió con un azadón. Erick no dejó de cavar. Aterrado y maldiciendo, corriste hasta tropezar, te escondiste temblando. Cuando Erick te encontró ibas a abrazarlo, pero te empujó al suelo y te zarandeó. “Si les pateas a ellos me pateas a mí”. Pediste perdón, en vano, otra vez.
Sabes que susurrarle a la galerista para que redoble la oferta, o cuando callar frente al curador para que empiece a insistir. Sabes cómo enredar al dealer de la casa de subastas. Tu preferido, el director de museo; vas por la espalda y siempre se queda sospechando que guardas mucho más.
Desde que Erick encontró la escultura en Jama se quedaba a solas con ella, la fotografiaba, la dibujaba, anotaba todo lo que iba encontrando. Cuando se empecinó en entregarla a la Universidad o al Banco Central te pusiste furioso. “Más dinero es más angustia”, levantó la voz con odio. “Me prometiste que no volveríamos a cavar en cementerios”. “Después de mí la Bulldozer”, le dijiste sonriendo. “La Matriota se va a ir. Solo dejas trizas detrás de ti,” te gritó Erick cuando se fue.
Cuando enfermó lo fuiste a buscar. A pesar del respirador y las sondas, te preguntó por la escultura nada más verte. Fuiste al día siguiente y te dijeron que ya no despertó. Otra noche sentado en mitad de la escalera del sótano, mirando las vidrieras, sus manos están en cada pieza. En tu teléfono vibra la hora de la dosis. Te vas a deshacer de todo, menos de la escultura.
En una excavación siempre hay que llegar después. Tu tacto mira en la oscuridad de los túneles bajo las iglesias. La mejor póliza de seguros para una colección es el secreto. Tu casa mira hacia el volcán, sus cimientos esperan al próximo lahar. Lo que muestras en los salones y en el patio es para que se equivoque el que adivina. Cada tesoro (el ídolo lo trajiste de Tababela) viene con una cicatriz de donde fue arrancado (este quipu lo sacaste debajo de San Francisco). El precio que pones es tu capricho. “¿Por qué sigo haciendo recepciones si soy el primero en irme?” te preguntas. “Tantos canallas que quieren quedarse a solas conmigo, pisotearon su alma por el espejismo de la prosperidad. Nunca encontrarán nada”.

Sigues sentado en mitad de la escalera cuando ya se fueron todos. Aunque se fue la luz, te quedaste inmóvil, tardaste en revisar en tu celular el sistema de alarmas. Al encenderse las luces de emergencia, la reja de uno de los ductos de aire cayó al piso. La viste saltar. Sabía exactamente a donde ir. El diamante era otro de sus dedos. Toma la escultura y la envuelve. Si, es ella, las dos tienen el mismo rostro. Apagas la alarma desde tu teléfono y esperas hasta que se vaya.
La humareda se levanta hacia la cadera del volcán.