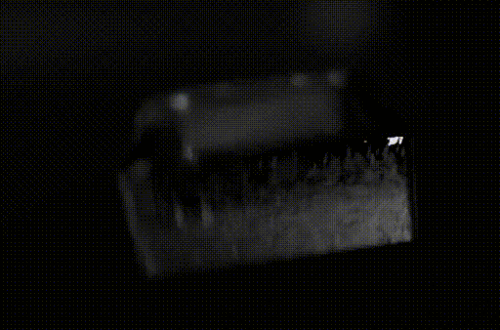“Una ciudad sin rascacielos no es una ciudad”, dices tras el cristal antibalas de tu despacho. En Dubái había puntos borrosos si mirabas abajo. Aquí, sus caras están peligrosamente próximas. No pueden verte, pero tú sí a ellos. Los dólares en sus bolsillos y sus tarjetas te pertenecen desde siempre. El grillete de la deuda se enrosca en su cuello; al otro extremo de la cadena tu empuñas las llaves.
Los dedos húmedos del aire se pegan a tus muslos. El reflejo del helicóptero sobre este río de barro es como un saurio que resguarda el puerto. Hasta la luz está sucia en Mocolí, donde los traders no se inyectan, ni se suicidan; van a misa, estrangulan a una trans en el establo y luego ensillan a su caballo. Pobres, vociferan cuando sube el S&P500, pero no resistirían ni quince minutos en la City cuando baja; no entienden que el dinero es poético. Hasta lo que tienen que hacer lo hacen mal, apenas lograron que sus gerentes en Carondelet ya no se vayan en mayo próximo. Por lo menos hicieron de los periodistas tus cajeros y pusieron a tus cobradores en la Corte. Bostezas al escoger a quién desairar, si a la alcaldesa, o al gobernador.
— Bannoptikum para la Nación, dices.
Al borde de tu almohada, Matriota levanta el brazo y el río sepulta Sambo y La Puntilla. Grillos en la madrugada, sábana húmeda y agria; la flama te estruja desde el centro de tu pecho. El rumor de que Matriota rondaba el puente con una turba lista para ocupar la ciudad volvió a Mocolí frágil como una fortificación. Viste por primera vez a tus vecinos cuando salieron con rifles de asalto en sus Jeeps. Las volquetas del municipio cerraron el puente en vano. Matriota no estaba ahí, bajó de los cerros, el escuadrón volante no la vio pasar cuando vino desde Bastión (que no existe) con sus hordas.
Anteayer, cuando ibas a prepararte para salir, volteaste al ventanal del jardín; el arbusto de espinas artificiales se levantó con una ganzúa en la mano, sus ojos eran un alarido. Corriste a tu cuarto y trabaste la puerta, marcaste a seguridad y cuando contestaron, lloraste. No encontraron a nadie; pero esa flama se eriza desde tu estómago a la garganta. Dejaste de salir, durante el día cierras las cortinas, hiciste podar el jardín. Tiraste los frascos de pastillas al excusado.
Salvo un par de turistas, la sala vip del aeropuerto luce vacía. Una ciudad nueva solo te dura unos meses y empacas otra vez. “Tengo alergia a este lugar porque no escogí nacer aquí”, piensas, pero el reloj no se conduele de tu impaciencia. De pronto, los altavoces anuncian que el aeropuerto está cerrado y que se suspenden los vuelos. Te muerdes el labio, no tienes a nadie cerca para insultar. Cuando ves a las camionetas bloqueando la pista, esa flama vuelve con la horda que arrasó la Bahía (que no existe); las huestes de Matriota sacaban los plasmas de los locales para quemarlos en la calle. Pero si esas son las camionetas del municipio. No entiendes nada.
“Siempre hay un jet para usted”, te dicen los del counter sonriéndote para que te calmes. Desde la ventanilla, las luces del puerto destellaban para despedirte, los maldijiste tres veces. Solo cuando te entuben sabrás que la asfixia no vino de la flama. La cepa la trajiste tú.