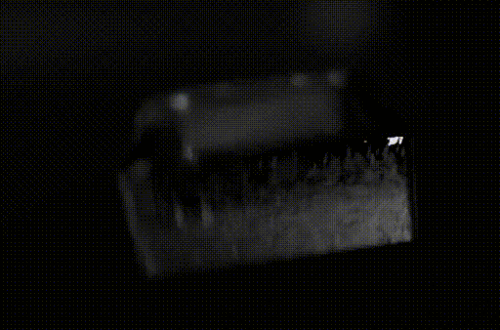“esta ciudad tiene un objeto moral en la cabeza
como un enorme huevo de piojo”
Roy Sigüenza
La cerca eléctrica sobre el muro chisporrotea sin poder alcanzar a la luna. En la ronda de la madrugada vas por el parque interior, el edificio de la redacción y los parqueaderos sin oír el estruendo del pabellón de las rotativas, en tus audífonos adelantas los vídeos de horóscopos. Rita olfatea tras tus botas, vuelven a la garita, a las pantallas y sensores en latencia. El jeep que se fue por el punto ciego de las cámaras dejó pintado Sol de aguas en el muro de contrafrente. Revisas el conmutador central, todo parece estar bien, tan fácil de estropear.
Cuando subías por la Av. Simón Bolívar, tu moto empezó a echar aceite y a patinar bajo la lluvia. Calculas y no sabes cuándo podrás sacarla de la mecánica. Tu visa de trabajo se venció y no te alcanzó para renovarla. “O te largas o te bajo el sueldo”, dijo el supervisor sin mirarte. No hubo aguinaldo en diciembre. En el recibo de la quincena hay un descuento por unos uniformes que nunca te dieron y una nota con negrilla al final: “Cualquier reclamo significará la separación del puesto sin liquidación”. De tanto hablar sobre cómo trajeron a sus hermanos o a sus primos, de los giros que envían a su madre, dejaste de ver a tus compatriotas. Más salidas con ellos y te quedarías sin comida ni MetroBús. Sobre la misma chamarra descolorida ahora se te cae el pelo. En los videos de tarot vas directo a la parte del dinero. Llueve y llueve sobre tus sueños de provincia. Cuando vuelves a tu cuarto te espera la gotera que cae del techo.

Encendiste la sirena y saliste a ahuyentar a los que escarbaban en el contenedor de basura, la perra se te pegó a los agujeros de tus zuelas. La metiste en secreto a la garita. “Rita es mejor que cualquier alarma y los va a acompañar en las rondas”, les dijiste a los demás guardias. Le rompiste la boca al que te gritó ¡lárgate a tu país! y la aceptaron. Compartías la comida con ella, lamía tu mano para que el supervisor no te sorprenda dormido. No te importa hacer fila para que te apretujen en el MetroBús, así otros alientos te rozan. Cuando llegas al turno de la tarde, cruzas hacia la esquina, dentro del local de salchipapas al que nunca has entrado, otra vez están allí. El voltaje en los ojos de la del pelo ondulado, recogido en la nuca, te quebró el pulso. Llega el jeep y se levantan para irse. Cuando te piden el parte, dices sin novedad.
Fría, rancia y cara es la comida de la cafetería a la que no se te permite entrar. El cajista era de más antigüedad, fue el único del diario que te respondió el saludo. Bajaba a comer contigo en la garita si sus turnos coincidían. El receso es para fumar si no hay supervisores a la vista. Terminó su café, acarició a Rita, que estaba panza arriba, y te dijo:
— Esta es una tierra de gente ingrata y mezquina. Llévese a la perrita, la gerencia apenas tolera al estanque de pirañas desdentadas y sin aletas de la redacción. La carroña que les tiran las mantiene flotando en su propio veneno. Al que se le ocurra usar el suplemento del domingo para que no se le manche el piso al pintar las paredes, se la va a derrumbar la casa. Este diario ya venía mal desde antes de que se lo vendieran al Gnomo, el blanqueador del Golfo. Puso un nuevo edificio y un estudio de televisión, está furioso, para encontrar anunciantes primero los tiene que coimear.
Para despedirlo sin liquidación lo enjuiciaron por un robo de material que nunca salió de la bodega. La camioneta salió del punto ciego. En el muro de contrafrente volvieron a pintar: Flagelo de Miel. Pasas el parte y repites todo normal. A veces lamentas que haga sol, no vas a encontrar a la gotera cayendo en mitad de la habitación. Tu pieza no tiene armario, es inútil volver a pedirle a la dueña que te traiga el que prometió. Guardabas tu ropa en la maleta con la que llegaste, como si tuvieras a donde volver. Cuando entraste, una nueva gotera, más gruesa y rápida, caía en mitad de tu maleta, abierta, encima de la única foto descolorida que guardabas.
Se te eriza la nuca cuando murmuran detrás de ti. Sería más fácil entenderse con un chino que con alguien de aquí. Cuando oyen tu acento en la tienda la vecina te trata mal y te cobra más caro. Si quieres unas pilas y no las tienen vas a la de enfrente a buscarlas; por haberte visto venir de los abarrotes del otro lado de la calle no te las venden, aunque las tengan en la vitrina, y te alzan la voz como si les debieras. Los huevos y la leche que sacaste de la funda estaban podridos.
Mueves la cámara y lo único que ves son las patas de Rita entre la tapa del contenedor de basura a la entrada del diario. Bajaste corriendo del MetroBús, cuando la levantaste aún se retorcía. Fue orden de la gerencia. Tienes la garganta llena de arena. Las pantallas ya no son puntos borrosos, una multitud avanza, camiones de gente con palos en la mano. Abres el conmutador y arrancas los cables. Por la calle de atrás vuelve el jeep, viene con una camioneta detrás. Dejas abierto el portón corredizo, al salir de la garita, la trabas con un tubo. Ninguna cámara grabó cuando entraste al cuarto de máquinas a cortar la corriente, inmediatamente se encendieron los reflectores de emergencia del parqueadero. Oyes vidrios quebrándose en el pabellón de las rotativas. Para incendiar una imprenta sólo hay que provocar a sus fluidos interiores, pero estarás muy lejos de las llamas elevándose.