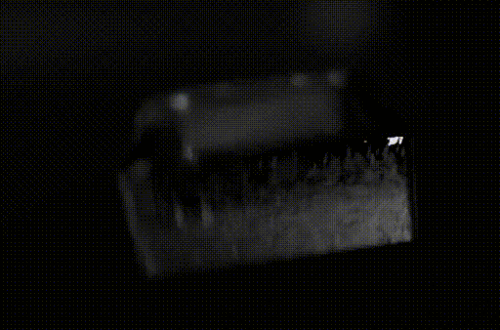In memoriam de Carlos Busqued
Cargas y enciendes. Sueltas una bocanada larga. La madeja que se levanta de tu pipa de vidrio te deja ver que este día tampoco existe. Al pabellón vacío llega una chamusquina que se lleva tus volutas a los nidos de la lluvia. Cargas otra vez y absorbes más fuerte. Dejas la pipa aún lado. Más rápida en el frio, zurda y de yemas ásperas, del labio mordisqueado al labio sediento, pausa para sacar otra bocanada de las rocas. Una pala y un azadón sobre montículos de ripio, nadie espiándote, nadie que se abalance a donde tu muñeca y tus dedos se anillan.
Los corredores están iluminados al bajar por los últimos pisos, aulas casi terminadas, de pocos pupitres, con enormes pantallas táctiles, cámaras recién instaladas y luces, monitores apagados y sin cablear. A esta hora en que no suele haber nadie, hay siluetas en los corredores, pasos que resuenan. Te desviaste por una zona de salas de cristal blindado que no conocías. Cuando ibas hacia el fondo para volver a tu pipa antes de irte, pasaste frente a una sala ocupada. Se voltearon a mirarte, uno de ellos, el que hablaba frente a las diapositivas, te sonrío, sus miradas eran como una balacera.
— Mariana, casi nunca te veo en clase, era tu último semestre — No la viste venir, la Dra. Altuna frente a ti, empezaba su clase con consejos para la luna nueva en Aries o sobre el ocho de espadas, terminaba vociferando contra la vulgata que amenaza al liberalismo — Si necesitas algo tienes mi número, decían que te uniste a los… — Te fuiste dándole la espalda.
Falta poco para el cambio de hora, miras al tumbado para no encontrar a nadie más en las escaleras eléctricas. A marea que horada la rompiente huelen tus dedos cuando borras los mensajes de tu celular. En el espejo del baño te recogiste el pelo, ojeras como escaras de tanto vigilar los pasillos de la pensión al amanecer para no encontrarte con la portera. Por suerte aún no te cambian el candado de tu pieza como la vez pasada, pero no sabes cómo conseguir para el arriendo. Vas a las entrevistas de trabajo para que te rechacen. El primer pago del préstamo para la peor facultad de comunicación se aproxima y te dan nauseas. Alguien pasó detrás de ti rozándote, sobre el lavabo había un volante empapado y roto: …Una torre solo está terminada cuando la derriban…Inmunizará Papá Soroche.
Al cruzar por el patio no entiendes tanta prisa, los corredores llenos. “No, no serás pintora”, te dices mientras pasas a su lado, “sino cajera del Banco Global. No, no eres biólogo, eres cajero del Banco Global. No, no serás periodista, sino cajero del Banco Global. No, no eres académico, eres cajero del Banco Global”.
Dentro de la cafetería se arremolinaban bajo los televisores de las columnatas y el mostrador. “No hay molinete ni garita que no serán pisoteados”, decía la chica que comandaba la invasión a El Financiero. Ella tenía la garganta que le faltaba a tu voz. De las torres de la González Suárez se desenroscaban hacia el cielo sierpes de humo y llamas, la señal era intermitente, aún no se sabía si empezó en los estacionamientos del subsuelo o por las avionetas que se les incrustaron. Gritos y lloriqueos por la ocupación de Nayón, por los shoppings saqueados, los restaurantes y las boutiques incendiados. “Ha rebrotado la comuna, las mismas piedras con la que no pudieron enterrarnos están lloviendo sobre ustedes. Les devolvemos el miedo, ahora nosotros ocupamos la justicia, Para los que abrieron los ojos, en esta legión está su hogar, pues el derrumbe pide mutación” …
Metiste la mano al bolsillo y tu pipa ya no estaba. Te regresas corriendo. No oíste nada. Un millar de agujas te levantó para dejarte caer pesadamente sobre las escalinatas de la entrada. Vidrios en el piso, tardaste en darte cuenta que los jirones y la sangre no eran tuyos. Cojeando, con las rodillas raspadas, los viste llegar.
— Por acá se sube más rápido al rectorado, dices indicándoles las escaleras.