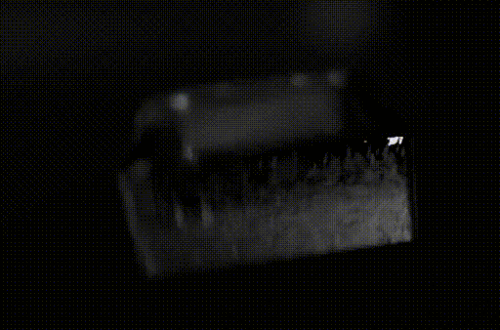“… los años de furor tras los barrotes…”
Odiseas Elitis
—No, ya no se usan de esos.
Era el tercer local al que iban, ningún vendedor quería comprar el beeper usado que Maximiliano quería vender. Los pasillos de la Plaza Arenas estaban llenos. Afuera empieza a llover otra vez.
— Ve, es igualito al que tienen en tu casa, — dijo Clara señalando a un radio viejo detrás de una vidriera sucia.
Hacen cálculos, que alcance para el hotel, los condones y un helado al salir. Pero en todos los locales rechazan el aparato.
— Mejor vamos, total, luego repongo la caja del bazar, le dijo Clara, cerrándose la chompa.
El hotel en la Av. 18 de septiembre quedaba junto a una funeraria. El cubículo de recepción estaba rodeado por una mancha de humedad verdosa, que parecía replicarse en la pared de la habitación que siempre pedían. La silueta tras el mostrador le dijo:
— Ese billete está más viejo que la esperanza.
***
— Lo que pide es caro y difícil, dijo Fabio al colocarse los audífonos para escuchar a Carolina.
— Le daré el doble de lo que me pida, contestó Carolina. —. ¿Quién le ofreció estas piezas?
Fabio iba pasando las fotos sin mucho interés.
— Los Abdo Rinbo la tenían como altar en la Iglesia del Barco, en Chahuarquingo, continuó Carolina.
— Eso está en el Recreo, — acotó Fabio, se detuvo en la foto del altar, — cuando la policía entró, no la encontraron. No era de Garmendia, tampoco fue registrada como perdida. Tanto plomo para desalojarlos, y estaba vacía, con los muros pintarrajeados, con caras llenas de tumores de toda la plana mayor, usted incluida; su retrato tenía barros y esquirlas, estaban sacándole fotos cuando la bomba explotó.
—Detrás de una loca siempre hay un imbécil — dijo Carolina —. Creemos que fue él quien se la llevó antes de que llegáramos.
Maximiliano observó detenidamente la foto. Tenía ganas de cortar la video llamada.
— Es el mismo del mural de la cancha de la Gatazo, prosiguió Fabio —. Firma como Kaiju. La policía despintó sus murales en Turubamba, pero por toda la Maldonado, hasta el Pintado, ya hay otros nuevos. Es de los que no se tatúa y van al culto, no lo veo juntándose con ellos. Siempre llamaba primero, un día vino con un bargueño en una camioneta, otro, con unos bocetos de Dilasser que me dijo que eran falsos, y solo me convencí al examinarlos detenidamente, después me trajo unas acuarelas auténticas de Recto Ed Osco.
— Es de los que entró a la Casa de Cristal, interrumpió Carolina. Su tono lo intimida.
— Ese día me sorprendí al encontrármelo afuera de mi estudio, no me llamó antes. Llevaba el estuche de un sintetizador. Parecía nervioso. Lo hice pasar. Puso la maleta sobre la mesa y la abrió. Había tres tzantzas rubias, con aros en la nariz. Lo eché de mi taller.
— Tengo los reportes de unos antropólogos australianos desaparecidos en el Coca, dijo Carolina.
—¿Garmendia los contrató?, preguntó Maximiliano, impaciente por cortar —. No les compro eso de que se llevaron la estatuilla ceremonial para salir en la tele. Kaiju no era parte de los Rinbo, pero los ayudó a desmantelar a una banda que se adueñó del MetroBus. Las líderes eran dos mellizos con las cejas pobladas, andaban cargando a una niña de dos años que no era su pariente, dijeron que venían de Barinas. Al final, resultó que eran agentes del DAS ¿Sabe cuánto vale una figura así, ahora que los museos están recuperando lo que antes repartían por la puerta de atrás?
— Claro que me acuerdo, amanecieron colgados en el Playón de la Marín, sus mochilas con el sello de la ONU les tapaban las cabezas. Y no se las podíamos sacar —, reaccionó Carolina, parecía titubear en la pantalla, era le señal que se cortaba —. Garmendia no solo le compraba a su amigo, también sabía del rastreador que apagó las alarmas de la Casa de Cristal. Los Abdo Rinbo no iniciaron el incendio, fue Garmendia, sucede que yo también estoy donde planean mi rendición.
— Lo corrigió después de muerto, dijo Fabio.
***
— Vamos a cerrar.
Era la segunda vez que Maximiliano iba a ese local para ofrecer la cámara. El vendedor ya lo conocía, cerró la puerta de vidrío antes de que entre.
Llevaba un vendaje mal ajustado en su mano derecha. Esa mañana se quemó la mano con una olla de agua caliente, el asa estaba muy vieja, se zafó, y se le regó sobre el piso sucio de la cocina.
La dueña de la relojería siempre lo entretenía con su charla, pero nunca le compraba nada.
— Si fuera Cannon tal vez, pero es una Nikkon a pilas, y no tiene bluetooth.
Era lo último que le quedaba para empeñar. Los vendedores lo ven aproximarse, le regatean para que se quite precio. En uno de los reflejos de las vidrieras, se ve avejentado y raquítico. Ya no se acuerda de la cara de la chica con la que vino aquí, ni cuánto tiempo pasó.
Al bajar por los pasillos, quedan pocos locales abiertos, no se anima a entrar. Hay gente que pasa corriendo a su lado. Un guardia lo toma del brazo:
— Váyase. ¿Qué no oyó?
Un estruendo los sacudió. El guardia se cayó al piso y bajó corriendo. Cuando salió a la Av. Pichincha, empezó a llover. No había buses. Unas pocas camionetas pasaban llenas, costaban 50 centavos, solo llegaban hasta el playón.
Las puertas de un local de ropa quedaron derribadas, hay gente que sale con paquetes. Maximiliano se queda viendo como la humareda se enrosca al trueno.
***
En la Iglesia del Barco hay cónclave:
— Se ve hermosa allí al centro, dijo Selma.
En medio de los murales hay un mapa. Selma señalaba, asignando trayectos a los comandos.
—Los Ducasse, por los ductos de la Simón. Rizoma, por arriba, en los camiones — dijo Selma —. Los de La Espina Emplumada, no ahorren plomo en chapas. Sol Vasomotor, vienen conmigo, hoy recuperamos La Casa de Cristal.
— Nos falta un avión, dijo él. — Y que no confíes en esos llorones, se te van a voltear. Para la operación en Las Cumbres no los necesitamos.
Selma apenas lo miró.
— Antes, me tienes que acompañar a decorar el Playón, respondió Selma.